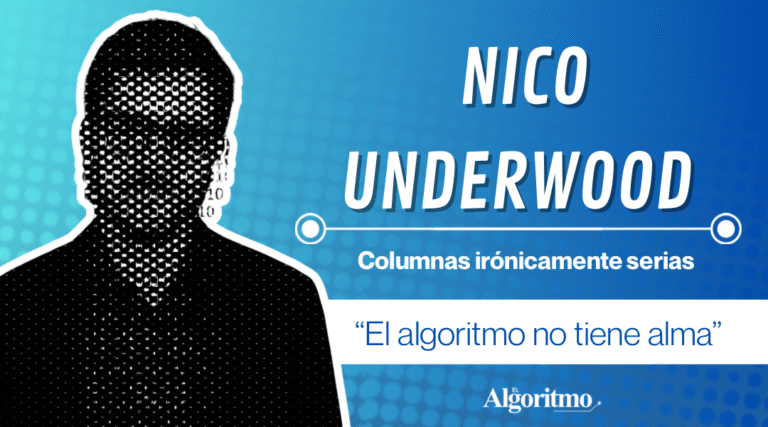Por Nico Underwood
Hoy, 6 de diciembre, el Zócalo volvió a llenarse con esa marea de banderas que presume espontaneidad, pero que huele, a kilómetros, a diésel de autobús rentado. Nada delata tan rápido la “participación ciudadana” como la hilera interminable de camiones estacionados en calles aledañas y la coreografía perfecta de operadores territoriales tomando lista, como si en lugar de una plaza pública se tratara de un pase de revista.
Funcionarios, gobernadores y alcaldes se movieron con disciplina casi militar y presupuestos casi ilimitados para garantizar la postal que la presidenta Claudia Sheinbaum necesitaba: un Zócalo repleto, vibrante, obediente. Nada fue casual. Hubo recursos, hubo instrucciones y hubo competencia: cada estado quería presumir quién llevó más gente, quién fue más leal, quién aplaudió más fuerte. Lo que en cualquier democracia madura se llamaría clientelismo, aquí se etiqueta como “movilización popular”, que suena menos feo y justifica mejor el gasto.
Y sí, Sheinbaum tiene méritos. Nadie le regala su trayectoria científica ni sus resultados en infraestructura. Pero la liturgia que la rodea parece diseñada no para fortalecer su figura, sino para empequeñecerla. Una corte de fieles se desvive por aplaudir algo que no siempre es a ella, sino a la sombra inevitable de Andrés Manuel López Obrador. Una sombra que hoy, para colmo, anda especialmente inquieta.
El contraste de la semana fue brutal. El viernes, Sheinbaum hablaba en Washington ante líderes globales sobre cooperación, democracia y futuro. Hoy, en el corazón de México, volvió a la ceremonia de masas donde se invoca, con fervor casi litúrgico, al padre fundador de la 4T. Y ahí surge la pregunta incómoda: ¿cree que su gobierno todavía necesita muletas simbólicas? ¿O es el viejo fantasma del que llegan después de una figura dominante, ese síndrome de la impostora que no perdona a nadie? Es pregunta.
Paradójicamente, después de siete años de gobierno continuo, la 4T sigue culpando al pasado por todo lo que falla. La narrativa no envejece, pero el país sí. Como dijo Joan Manuel Serrat cuando reflexionó sobre el México que quiere ganarle al de las armas, la esperanza cultural no puede construirse eternamente desde el lamento. Después de siete años de mando ininterrumpido, el país es, para bien y para mal, obra de quienes hoy llenan el Zócalo a fuerza de camiones y tortas de tamal, envueltas en servilletas del partido.
Mientras en la capital se celebraba la continuidad, en Coahuayana, Michoacán, un coche bomba recordaba que la realidad no pide permiso para irrumpir en la narrativa. Mientras unos coreaban consignas, otros contaban muertos. Y este contraste no es un accidente, es un diagnóstico. Un retrato del país escindido entre la fiesta oficial y el duelo cotidiano.
Lo irónico es que la 4T insiste en proclamarse distinta mientras reproduce las prácticas más viejas del manual político nacional. Acarreo, espontaneidad manufacturada, devoción coreografiada. Quien llegó para transformar la política termina imitando a sus antecesores, solo que con mejor producción, mejores pantallas y más camisetas impresas.
Quizá la pregunta real no es por qué Sheinbaum sigue mencionando a López Obrador, sino por qué quienes la rodean se aferran a reducirla a prolongación y no a protagonista. Una presidenta debería demostrar precisamente lo contrario: autonomía, claridad y capacidad para asumir su propio tiempo histórico sin tutelas ni guardianes simbólicos. Y en eso, el Zócalo de hoy fue un espejo duro: exhibió un movimiento que todavía mira hacia atrás para sentirse seguro.
Mientras tanto, la frase de Serrat suena como advertencia y como posibilidad: “Llegará el día en que el México de los libros le gane al México de las armas.”
Ojalá también llegue el día en que el México de los ciudadanos, le gane al México de los acarreos. Porque la transformación auténtica no se mide en camiones llenos, sino en conciencias libres.