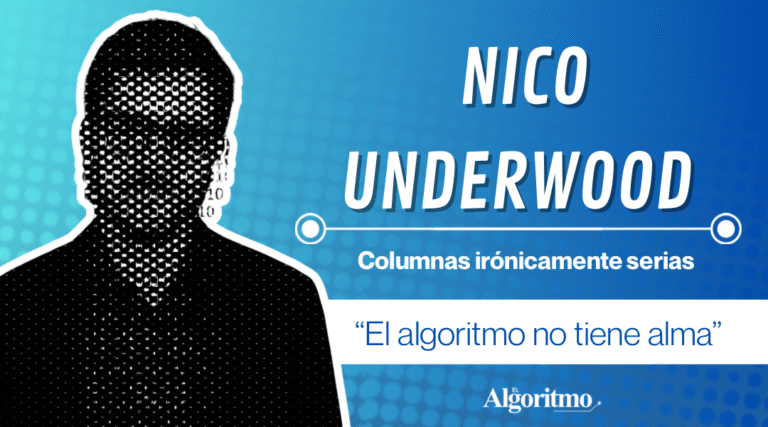Por Nico Underwood
La Cuarta Transformación prometió enterrar al viejo régimen. Lo curioso es que, a seis años de iniciado el funeral, el muerto no sólo respira, se ha adaptado, mutado y aprendido a hablar el lenguaje de la nueva hegemonía. El régimen no desapareció; evolucionó. Y como en toda evolución mal contenida, lo hizo conservando su gen más resistente, la corrupción.
Morena no destruyó al sistema político heredado del PRI y del PAN; lo absorbió. Lo digirió con la voracidad de quien conquista el poder sin haber decidido todavía para qué lo quiere. La alternancia se volvió hegemonía, y la hegemonía, comodidad. La narrativa del “pueblo bueno” sirvió como legitimación moral, pero no como antídoto institucional. El resultado es una democracia fatigada, con urnas funcionales y contrapesos debilitados.
La discusión sobre la reforma electoral es el mejor espejo de esta paradoja. Se presenta como una cruzada contra las élites tecnocráticas del viejo árbitro, pero en realidad exhibe algo más inquietante,el deseo de administrar la democracia como si fuera una dependencia más del Ejecutivo. El lenguaje es nuevo; la tentación es vieja. El presidencialismo que se decía superado reaparece, ahora envuelto en retórica popular y desconfianza sistemática hacia cualquier institución que no obedezca.
Aquí es donde la advertencia es clara, no hay transformación sin autolimitación del poder. Y eso implica, necesariamente, castigar la corrupción incluso y sobre todo, cuando vive dentro de casa. Mientras Claudia Sheinbaum no se decida a romper con la lógica de la impunidad selectiva, la 4T seguirá siendo una mutación del viejo régimen, no su superación.
El problema no es sólo ético, es estructural. Como bien señala la teoría contemporánea del poder, gobernar no es ocupar el cargo, sino construir autoridad todos los días. El poder no se hereda ni se decreta; se gestiona. Y se gestiona mal cuando se confunde lealtad política con competencia, disciplina partidista con silencio cómplice, o proyecto histórico con culto al líder.
En el fondo, Morena enfrenta un dilema clásico, o institucionaliza su hegemonía o se convierte en rehén de ella. La historia latinoamericana es generosa en ejemplos de movimientos que, al no depurarse, terminaron replicando aquello que decían combatir. La corrupción es una manzana podrida con una virtud perversa, no necesita mayoría para contaminar el barril.
A esto se suma un factor que rara vez se discute con seriedad, el tecnofeudalismo. El nuevo régimen convive y a veces se subordina, a poderes económicos y tecnológicos que no pasan por las urnas, pero condicionan decisiones estratégicas, flujos de información y percepciones públicas. El Estado fuerte en discurso se vuelve sorprendentemente débil frente a plataformas, capitales y narrativas globales. Sin regulación efectiva, la soberanía se diluye y la democracia se administra como algoritmo.
El contexto internacional no ayuda. El regreso del trumpismo y la presión sobre los procesos electorales en la región anuncian que 2027 no será una elección más, sino un campo de disputa geopolítica. México llegará a esa cita con instituciones tensionadas, oposición desorientada y un oficialismo que aún no decide si quiere ser partido de Estado o partido democrático dominante.
Mi opinión es incómoda, pero necesaria, la Cuarta Transformación ya no puede seguir gobernando con el diagnóstico del pasado. El viejo régimen no murió; aprendió a usar chaleco guinda. Si Sheinbaum opta por la continuidad sin corrección, la democracia mexicana no colapsará de golpe, pero se oxidará lentamente, entre aplausos, conferencias y reformas bien intencionadas.
Castigar la corrupción propia no es traición al movimiento; es la única forma de que la evolución no termine siendo regresión. Porque cuando el poder no se controla a sí mismo, la historia no perdona. Y el régimen,viejo o nuevo, siempre cobra la factura y mas cuando Mr. Trump esta al acecho.